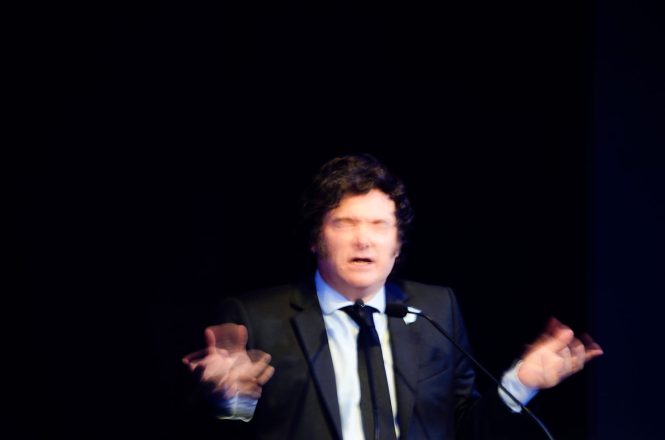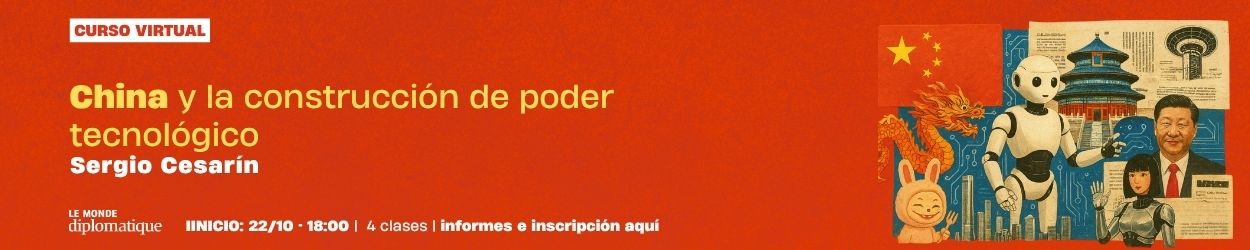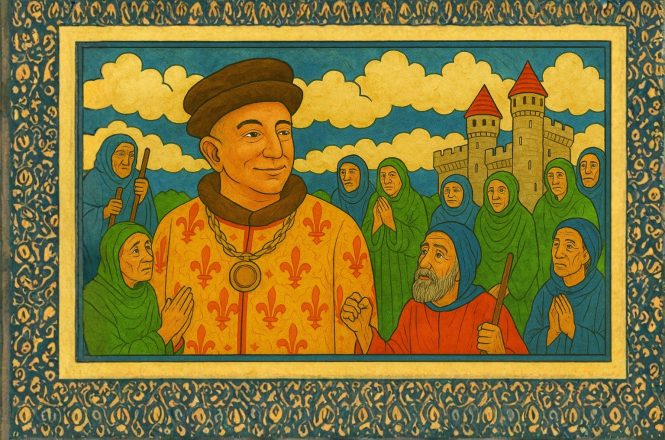Estados Unidos, China y los futuros propios de América Latina: ¿construirlos o amputarlos?
Aunque desconocemos cómo estudiar el paso del tiempo, lo podemos sentir: es la hora pánica, un momento de confusión, miedo y asedio de los más fuertes sobre la autonomía de los débiles, tal como explica Massimo Cacciari en Sobre el tiempo (1). La ofensiva de Estados Unidos contra China en América Latina –que se vuelve evidente con Trump I, se sostiene con Biden y se intensifica con Trump II, pero cuyas semillas ya estaban presentes en tiempos de Obama– constituye la metáfora más tangible de este tiempo.
La ciencia y la tecnología son el terreno de disputa principal entre ambas potencias; y América Latina, un espacio de creciente fricción. Tomemos un ejemplo reciente: la suspensión –anunciada en abril de 2025– del proyecto del Parque Astronómico Cerro Ventarrones en Antofagasta, Chile, impulsado por la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Nacional Astronómico de China. El proyecto, iniciado en mayo de 2024 y orientado a instalar telescopios ópticos para estudiar objetos cercanos a la Tierra, fue cuestionado por Washington por su posible uso dual –civil y militar–, especialmente por su capacidad de rastreo satelital. Aunque la decisión chilena respondió a razones jurídicas internas –que impiden a entidades privadas firmar acuerdos internacionales sin aval del Estado–, también refleja las crecientes presiones geopolíticas. Mientras la embajada china acusó a Estados Unidos de interferir en la cooperación científica bilateral, la embajada estadounidense denunció una posible exclusión de científicos chilenos del acceso al sitio, y la senadora Jeanne Shaheen advirtió sobre un eventual uso de los datos con fines de inteligencia (2).
Las presiones de Estados Unidos para frenar el proyecto en Cerro Ventarrones comenzaron durante el Gobierno de Biden. Sin embargo, en el Cerro Pachón, región de Coquimbo, avanza sin objeciones el Observatorio Vera C. Rubin, financiado principalmente por la Fundación Nacional de Ciencias y el Departamento de Energía de Estados Unidos. Su construcción se inició en 2015 y su entrada en funcionamiento está prevista para este año 2025. Allí se instalará la cámara digital más grande del mundo, con 3.200 megapíxeles. A diferencia del caso chino, este proyecto no parece generar inquietudes ni objeciones.
Los términos del proyecto en Cerro Ventarrones eran similares a los de la estación espacial en Neuquén, uno de los casos más citados en la narrativa sobre el avance estratégico de China. Pero los argumentos sobre su supuesto uso militar presentan varias inconsistencias: se sostiene que podría emplearse para espionaje, aunque tanto China como Estados Unidos pueden realizar estas tareas con tecnologías mucho más simples. Llama la atención que la estación europea en Malargüe y las operaciones estadounidenses en Alcântara, Brasil, nunca generaron sospechas, evidenciando un doble estándar contra China.
Estados Unidos busca frenar el ascenso de China y reafirmar su histórico predominio sobre América Latina.
No obstante, hay un aspecto atendible en las críticas estadounidenses: la cuestión del acceso y control local sobre estos proyectos científicos, y la garantía de que puedan ser aprovechados efectivamente por científicos chilenos y argentinos. En ese sentido, habría sido prudente establecer, desde el inicio y en todos los casos, un mecanismo jurisdiccional –como un sistema de arbitraje o la intervención de la Corte Internacional de Justicia– para dirimir eventuales desacuerdos en torno a los usos científicos. Dado que las tecnologías de uso dual suelen despertar suspicacias, resulta fundamental promover relaciones basadas en la confianza mutua y la transparencia, respaldadas por un sistema sólido de verificación que asegure el cumplimiento de los acuerdos.
La hora crítica
Volviendo a la cuestión de sentir el tiempo, Massimo Cacciari señala que la hora crítica sigue a la hora pánica: es el momento en que se vuelve posible pensar, analizar y recuperar el juicio. Es una invitación a tomar distancia y reconstituir criterios. Bajo esa luz, el desarrollo de infraestructura astronómica de vanguardia no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un contexto más amplio: la competencia por la supremacía tecnológica global, en la que la inteligencia artificial (IA) ocupa un lugar central.
La creciente intersección entre observación astronómica e IA ha convertido al big data astronómico en un activo estratégico: los enormes volúmenes de datos generados por observatorios y estaciones espaciales requieren sistemas avanzados de procesamiento, muchos con aplicaciones duales –civiles y militares– como el reconocimiento de patrones o el análisis automatizado de imágenes. Aunque recolectados con fines pacíficos, estos datos pueden usarse para entrenar algoritmos complejos aplicables luego en vigilancia, defensa o finanzas, lo que otorga ventajas científicas y geopolíticas. Esta dimensión estratégica reaviva tensiones sobre el uso dual del conocimiento, especialmente en regiones como América Latina, donde las asimetrías en capacidad de monitoreo y control son aún pronunciadas.
La ofensiva estadounidense para reducir la interdependencia de América Latina con China abarca múltiples dimensiones y se traduce en acciones concretas, como el veto a la infraestructura 5G de empresas como Huawei en la región o el desvío del cable submarino Humboldt en Chile –inicialmente proyectado hacia China– hacia Australia, bajo presión de Washington. En paralelo, se despliega una carrera por el control de recursos estratégicos, en particular las tierras raras y el litio –minerales clave para la industria de defensa y la competencia tecnológica–, con especial atención al llamado “triángulo del litio”, conformado por Argentina, Bolivia y Chile. En suma, esta es la hora crítica. Estados Unidos busca frenar el ascenso tecnológico y militar de China, preservar su primacía en la región y reafirmar su histórico predominio sobre América Latina en un escenario de rivalidad sistémica global.
El presente del futuro
“Plotino dice: hay tres tiempos, y los tres son el presente. Uno es el presente actual, el momento en que hablo. Es decir, el momento en que hablé, porque ya ese momento pertenece al pasado. Y luego tenemos el otro, que es el presente del pasado, que se llama memoria. Y el otro, el presente del porvenir, que viene a ser lo que imaginan nuestra esperanza o nuestro miedo”, señaló Jorge Luis Borges en una de sus conferencias (3). En esta clave, podemos entender al futuro como una construcción del presente, íntimamente ligada a la forma en que las sociedades se relacionan con el cambio tecnológico, la innovación y el desarrollo. Por eso, cuando un país o una cultura se perciben “fuera” de la transformación tecnológica, se desvanece también su agencia en la construcción del futuro.
Uno de los campos donde el futuro ya se disputa en el presente es el de la computación cuántica, que comienza a desplazar al poder algorítmico como eje del dominio tecnológico. Desde el lanzamiento del satélite chino Micius en 2016 –el primero en lograr distribución de claves cuánticas (QKD) a escala intercontinental– hasta la integración de esa infraestructura en sectores estratégicos como la banca, las telecomunicaciones y el Gobierno, China ha construido una ventaja inicial decisiva en seguridad post cuántica. Mientras países como Singapur, Japón y Corea del Sur buscan articular redes cuánticas regionales, Estados Unidos aún no ha puesto en órbita un satélite de este tipo, aunque promete hacerlo en 2026. China ya invierte más del triple que Estados Unidos en tecnologías cuánticas, forma científicos en una escala mucho mayor, y domina la propiedad intelectual global con el 57 % de las patentes en este campo (4).
América Latina enfrenta la carrera tecnológica desde una posición periférica: en 2021 destinó apenas el 0,61% de su PBI regional a I+D (unos 28.000 millones de dólares), muy por debajo de China (más de 600.000 millones) o Estados Unidos (700.000 millones). Toda la región invierte menos que una gran empresa tecnológica como Amazon o Google. Brasil lidera con un 1,21%, seguido por Cuba, Uruguay, Argentina, Ecuador, Costa Rica y Chile (entre 0,5% y 0,3%), aunque el 84% del gasto regional se concentra en Brasil, México y Argentina. A nivel global, América Latina representa apenas el 2,2% del gasto en I+D y un porcentaje similar en patentes. Pese a esta brecha, existen capacidades científicas relevantes que podrían potenciarse con políticas sostenidas y alianzas estratégicas. Desmantelarlas sería clausurar, desde ahora, el futuro posible (5).
Los futuros propios
¿Qué significa hoy la autonomía? Más que aislamiento o neutralidad, como advertía Helio Jaguaribe, implica la capacidad de participar activamente en el sistema internacional sin renunciar a los propios intereses ni a la libertad de decisión (6). Supone elegir con quién, cómo y para qué relacionarse, según las prioridades nacionales. Para los países periféricos, la autonomía depende tanto de la viabilidad nacional –recursos humanos, naturales y capacidades estatales– como de la permisibilidad internacional, es decir, del margen que el sistema internacional, dominado por un oligopolio de poderes, ofrece a un país para evitar coerciones externas. En el presente, se expresa en la posibilidad de definir políticas exteriores soberanas, decidir en áreas clave como ciencia, defensa o desarrollo, y articular estrategias regionales sin quedar atrapados en lógicas de subordinación. Es, en esencia, la capacidad de imaginar y construir futuros propios.
Cuando las relaciones triangulares con Estados Unidos y China se vuelven más rígidas, densas y conflictivas, los países latinoamericanos se sienten atrapados en una “prisión invisible” o en un juego de doble dependencia que paraliza proyectos estratégicos y reduce el margen real de autonomía en áreas clave como defensa y seguridad. La autonomía, en cambio, exige rechazar la política del miedo, la exageración de amenazas y la manipulación desinformativa que alimentan la paranoia y favorecen la subordinación a las agencias hemisféricas de Washington. También implica evitar la dependencia de ofertas “llave en mano” de tecnología de ambas potencias, que priorizan sus intereses por sobre el desarrollo de capacidades locales y regionales.
Frente a estos desafíos, la autonomía requiere desactivar cruzadas y discursos polarizantes, promoviendo una diplomacia discreta que permita a los países de América Latina rechazar con determinación la lógica de una nueva Guerra Fría y la presión para alinearse exclusivamente con alguno de los dos contrincantes. Si reconocemos que estamos en una hora crítica —no en una hora pánica—, será fundamental que la agenda de desarrollo no se someta a las prioridades de seguridad de las grandes potencias. En este escenario de asimetrías y rivalidades globales, la subordinación tecnológica no es sólo una cesión de capacidades estratégicas: representa la amputación del derecho a imaginar y construir el futuro según nuestros propios términos.
1. Guido Indij (ed.), Sobre el tiempo, La marca editora, Buenos Aires, 2014.
2. Nicolás García, “Chile confirma congelamiento temporal de observatorio chino tras críticas de EE. UU. por eventual uso militar”, Info Defensa, abril de 2025, https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5260528/chile-confirma-congelamiento-temporal-observatorio-chino-criticas-eeuu-eventual-militar
3. Jorge Luis Borges, Borges oral, Emecé, 1979.
4. QURECA, “Quantum initiatives worldwide”, mayo de 2023, https://www.qureca.com/fr/quantum-initiatives-worldwide-update-2023/
5. Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), “El estado de la ciencia 2023: principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos / interamericanos”, 2023, https://www.ricyt.org/wp-content/uploads/2023/12/EL-ESTADO-DE-LA-CIENCIA-2023.pdf
6. Helio Jaguaribe, “Hegemonía céntrica y autonomía periférica”, Estudios Internacionales, Vol. 12, Nº 46, 1979.
* Investigador del CONICET-UNQ y profesor en la Maestría en Estudios Internacionales de la UTDT.